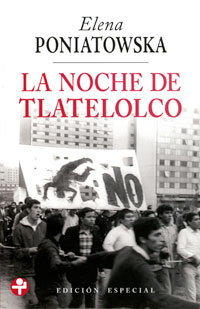
|
Fotos tomadas del libro La
noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska, Ediciones Era (edición especial
2012)
1968 marcó a los estudiantes
de México y a sus padres y a la sociedad más cercana a la juventud. Un mes
antes de la masacre del 2 de octubre, Guillermo Haro sonreía mientras
atravesaba el estacionamiento frente a la Facultad de Ciencias, en el
bellísimo campus de Ciudad Universitaria al oír la voz de un muchacho gritar
a través de un amplificador: “UNAM, territorio libre de América.” LaUNAM era
no sólo el corazón de nuestra ciudad, también resultó ser su barómetro; allí,
en sus edificios hervían los ideales (o como diría Octavio Paz, los sesos).
Para un país pobre como el nuestro, ingresar a alguna de las facultades de laUNAM era
y es la posibilidad de un futuro, una garantía de vida, lo mismo el Poli, en
el norte de la ciudad, que también vivió el movimiento y la muerte. En
la UNAM, en 1968, había 95 mil 588 estudiantes.
A partir del 22 de julio de
1968, el movimiento se levantó hasta convertirse en una ola alta y poderosa
que los mexicanos miraban expectantes. Cada manifestación se hacía más
numerosa; los padres de familia, los amigos, los vecinos acompañaban a los
muchachos, el Paseo de la Reforma se cubría de simpatizantes felices y
emocionados que se preguntaban “hasta dónde vamos a llegar.” “¡Únete pueblo!”
Los que permanecían de pie en la acera se unían a algún contingente y se
echaban a andar. Una viejita que aplaudía exclamó: “Quiero dejarle un México
mejor a mis nietos.” ¡Qué fiesta capaz de contagiar al más timorato! El ceño
de los políticos se fruncía, sus puestos peligraban, jamás pudieron prever
algo semejante. “¡Únete pueblo agachón!” “¡Sal al balcón, hocicón!” “¡Viva
México!” “¡Viva la Universidad!” “¡Goya… Goya… cachún, cachún ra rá!” “¡Viva
el Movimiento Estudiantil!” Ya no había agachados. El 2 de octubre la ola
reventó, revolcó a muchos y la resaca se llevó a demasiados jóvenes.
Una de las imágenes que resultó
definitiva y se imprimió en la mente de los estudiantes fue el bazukazo en
San Ildefonso, en la puerta del siglo XVIII que resguardaba la
Preparatoria. Los muchachos lo vivieron como una violación. Al día siguiente,
el 30 de julio, el rector Barros Sierra izó la bandera mexicana a media asta
en Ciudad Universitaria. Florencio López Osuna (que habría de sufrir todas
las humillaciones y cuyas fotografías parten el corazón) inquirió indignado:
“¿Por qué tenían que hacerle eso a la puerta?” Parecía referirse a su cuerpo.
Guillermo Haro nunca decía
groserías. “¡Hijos de la chingada!”, lo oí exclamar el 18 de septiembre en la
mañana en que abrió el Excélsior, día en que el ejército tomó
Ciudad Universitaria.
El 2 de octubre de 1968, en la
noche, recogí el primer testimonio. Las maestras María Alicia Martínez
Medrano y Mercedes Olivera regresaron del mitin en Tlatelolco con un shock nervioso.
Aún no se enteraban que habían dejado atrás a la antropóloga Margarita
Nolasco, quién pasó toda la noche aterrada buscando a su hijo. Gritaba piso
por piso, corredor tras corredor, puerta por puerta del edificio Nuevo León:
“Carloooos… Carloooos… Carlooooos… Carlitooos.”
El 3 de octubre, a las siete de
la mañana, después de amamantar a Felipe, nacido cuatro meses antes, fui a la
Plaza de las Tres Culturas cubierta por una especie de neblina. ¿O eran
cenizas? Dos tanques de guerra hacían guardia frente al edificio Chihuahua.
Ni luz, ni agua, sólo vidrios rotos. Vi los zapatos tirados en las zanjas
entre los restos prehispánicos, las puertas de los elevadores perforadas por
ráfagas de ametralladora, las ventanas estrelladas, todos los comercios
cerrados, los aparadores de la tintorería, de la cafetería, de la miscelánea
hechos añicos, la papelería destruida, las hojas rotas, las huellas de sangre
en la escalera y la sangre sin lavar, la sangre encharcada y negra en la
plaza. Los habitantes desvelados, perdidos, hacían cola frente a una llave
del agua. Un soldado esperaba a que otro liberara la caseta del teléfono. Lo
oí decir: “Pónme al niño, no seas mala, quiero oír al niño, quién sabe
cuantos días nos tengan aquí.” Nadie barría los escombros, nadie se movía, la
desgracia era finalmente una foto fija. Entre las piedras descubrí una corcholata:
“Amo el amor.”
En el jardín de Santiago
Tlatelolco todas las flores pisoteadas daban lástima.
Desde ese momento empecé a
recoger testimonios. Primero el de María Alicia; el de Margarita Nolasco, que
recuperó a su hijo; el de Mercedes Olivera. Las tres buscaron a otros
testigos y luego conseguí el de muchos más que venían a la casa traídos por
María Fernanda Campa, la Chata, mujer de Raúl Álvarez Garín.
En la noche, solía llamarme
Celia, la madre del Búho: “En el periódico salió una foto tomada
en la cárcel y estoy segura de que uno de ellos era mi hijo, mi hijo golpeado
bajando una escalera de la Crujía H de Lecumberri. No traía
anteojos y para él son de vida o muerte. ¿Cómo podemos hacerle?”
Diez días después de la
masacre, el 12 de octubre, fecha de la inauguración de las Olimpiadas, el
editorialista José Alvarado publicó en Siempre!:
“Había belleza y luz en las
almas de los muchachos muertos. Querían hacer de México morada de justicia y
verdad: la libertad, el pan y el alfabeto para los oprimidos y olvidados. Un
país libre de la miseria y del engaño.
Y ahora son fisiologías
interrumpidas dentro de pieles ultrajadas.
Algún día habrá una lámpara votiva en memoria de
todos ellos.
Abrazar a Felipe, mi niño casi
recién nacido, contrarrestaba el horror de la muerte y las desapariciones,
los relatos de cárcel, la angustia de los padres de familia. A cada regreso
me precipitaba sobre él para sacarlo de su cuna y apretarlo, mecerlo, troquelarlo
como una medalla sobre mi pecho: “¿Qué traes con ese niño?” –decía Guillermo,
pero él también lo sacaba de la cuna y lo miraba de cerca.
Guillermo Haro había hecho
amistad con el doctor Eli de Gortari a través de la colección de libros
Problemas Científicos y Filosóficos que ambos dirigían. Eli de Gortari cayó
preso al lado de otros maestros que apoyaban a los estudiantes. Guillermo ya
conocía Lecumberri, porque en 1959, como miembro del Colegio Nacional,
recogió en la crujía H el retrato de Alfonso Reyes pintado por
Siqueiros, encarcelado por orden de López Mateos. También conocía yo
Lecumberri desde 1959. El único problema era dejar a salvo a Felipe, porque a
los bebés las “monas” o celadoras los maltratan al desvestirlos para ver si
no llevan droga en su pañal. Decidimos encargarlo unas dos, tres o cuatro
horas al cuidado de Yolanda Haro, esposa de Ignacio, hermano menor de
Guillermo.
De joven, Guillermo había
repartido la revista Combate, que dirigía Narciso Bassols con
José Revueltas, su gran amigo, aunque ya se veían poco. Al ir a ver a Eli de
Gortari, pasamos a visitarlo al Polígono. Guillermo viajó al observatorio de
Biurakan en Armenia y seguí yendo sola a Lecumberri con cierta regularidad.
Siempre me apuntaba en la lista de Gilberto Guevara Niebla, porque su familia
en Sinaloa no podía visitarlo. Cada preso tenía derecho a cinco “visitas” y
la boleta del líder tenía libres el 3, el 4, el 5. Cuando Gilberto hizo
huelga de hambre a partir del 10 de diciembre de 1970, su piel se volvió
verde como las cáscaras de limón que iban acumulándose encima de la
mampostería de dos literas en una celda vacía. Lo sentí especialmente
afectado. “¡Libertad presos políticos! ¡Libertad presos políticos!”
El domingo 1 de enero de 1970,
los presos del orden común, como una horda salvaje, entraron con sus tubos,
sus varillas, sus palos de escoba a la Crujía H a golpear y a
saquear a los presos políticos. Ya había salido de la cárcel “la visita”,
pero algunos familiares alcanzaron a oír los gritos. “¡Ahora sí que se los va
a llevar la chingada a estos intelectuales!” Robaron sus máquinas de
escribir, sus libros, sus archivos, sus colchonetas, sus almohadas, su jabón
y su cepillo de dientes, sábanas y cobijas, se llevaron sus sartenes y
parrillas, rompieron radios, relojes, sillas y mesas difíciles de conseguir
(porque en la cárcel todo es imposible y todo gira en torno al dinero) y los
agredieron físicamente durante más de cuarenta minutos con la anuencia de los
carceleros. El pobre patrimonio de cada preso fue reducido a la nada en un
cuarto de hora. En la Crujía C, donde estaba la mayoría de los 115
presos políticos, en la M, en la N, la destrucción fue total. “¡A
acabar con los libros de los intelectuales de la M!” Quemaron los
escasos volúmenes de José Revueltas, Eli de Gortari, Heberto Castillo,
Armando Castillejos. Según testigos, el subdirector del penal, Bernardo
Palacios Reyes, abrió la Crujía de los drogadictos, la F, los azuzó para
que fueran a asaltar a los “políticos”. Recuerdo la indignación de don
Antonio Karam, quien habría de publicar un reportaje de denuncia en su
revista La Garrapata.
Al principio, Raúl Álvarez
Garín llamaba a sus compañeros: “Vengan a hablar con Elena” y nos
acomodábamos en su celda. Unos permanecían de pie, me ofrecían la litera:
“Siéntate, siéntate tú.” Pablo Gómez preparaba el desayuno e invitaba a todos
a probar sus “pinchemil huevos”. A las cuatro de la tarde, la salida era
muchísimo más fácil que la entrada a Lecumberri. Tres o cuatro veces fui con
Montserrat Gispert, que todos llamábamos “Betty”, por Betty Boop. Nunca le vi
a mi compañera ningún parecido con Betty Boop, pero la quise porque su
sonrisa daba valor. Y su acento español. Las españolas son bien valientes.
Nos formábamos en una larga fila frente a la gran puerta de hierro. “Tienes que
cambiarte de nombre” –pidió. Ella lo escogía y me lo hacía repetir pero a
media fila inquiría nerviosa en voz alta: “Oye, Betty, ¿cómo dijiste que me
llamaba?”

Al regresar a la casa
reconstruía yo lo que me habían dicho los estudiantes al lado de Felipe
dormido. Le decía: “Dentro de veinte años a ti te irá mejor, a ti nunca te va
a pasar eso.”
A través de los abogados Carmen
Merino y Carlos Fernández del Real, los presos me hacían llegar mensajes,
inquietudes, la petición de un libro. A través de los abogados también le
envié a Luis González de Alba la fotografía de Pedro Meyer para la portada de
su novela Los días y los años. El muchacho parado encima del
toldo del automóvil arengando a la gente se parecía a él.
II
¿Por qué tenían que hacerle eso
a los estudiantes? ¿Por qué vejarlos? ¿Por qué desnudarlos? ¿Por qué encarcelarlos?
¿Por qué deshacerles la vida? ¿Por qué ponerle al joven agrónomo Luis Tomás
Cervantes Cabeza de Vaca una pistola en la sien? ¿A título de qué o de quién
lo torturaron? ¿Quiénes se han repuesto de sus años de cárcel?
Alguna vez Álvaro Mutis me dijo
que nadie ni nada podía devolverle sus horas de vida en la cárcel. Me contó
que ahí adentro conoció el México verdadero. Los presos anhelan el mundo
exterior, buscan noticias de él: “¿No ve usted que los presos tenemos una
generosa cuota de tiempo disponible y con ella una urgencia terrible de
verificar la existencia de ese mundo exterior, de “esa gente de afuera?”
Cabeza de Vaca nunca vio su encarcelamiento como una desgracia, siempre
estuvo dispuesto a sacar lo mejor de sus días. Heberto Castillo leía de día y
de noche. Qué asombroso que él, entre los muchachos del ʼ68 y los luchadores
maduros como Armando Castillejos, se mantuviera optimista y sonriera al abrir
la puerta de su celda: “Pásale por favor, qué gusto que hayas venido.” El que
más me conmovió fue Manuel Marcué Pardinas, director de Problemas
Agrícolas e Industriales y de la revista Política,
porque se sobreponía a sus ataques de epilepsia. Nunca se quejó; mientras que
otros caían en el “carcelazo”, él le daba vueltas a paso redoblado al Polígono
hasta que el cansancio lo llevara a tirarse en su litera. Álvaro Mutis alguna
vez me escribió en una de sus cartas: “El carcelazo es un terrible estado de
ánimo. Es cuando se le cae a uno encima la Cárcel con todos sus muros, rejas,
presos y miserias. Es como cuando se hunde uno en el agua y busca desesperado
salir a la superficie para respirar, todos los sentidos, todas las fuerzas se
concentran en eso tan ilusorio y que se hace cada día más imposible y
extraño… ¡salir!”
Visitar a los estudiantes en la
cárcel preventiva fue una lección. También fue una inversión de vida y de
tiempo. La Chata María Fernanda Campa recuerda: “Pasé mi
juventud en ir y venir de la cárcel de Lecumberri a la de Santa Marta
Acatitla. En Lecumberri veía a Raúl (Álvarez Garín), en Santa Marta Acatitla
a mi papá (Valentín Campa).”
Manuela Garín de Álvarez, madre
de Raúl, jamás imaginó que su hijo pudiera caer preso. Sabía que Raúl
pertenecía al Consejo Nacional de Huelga, porque así era él, aguerrido y
defensor de las causas justas. Su espíritu de pelea se manifestó desde que
era niño. Tania, su hermana, era más dócil, obedecía, pero Raúl quería una
explicación para cada una de las órdenes que le daban sus padres. Manuela,
matemática, intentaba domar su rebeldía. Sin embargo, de ahí a convertirse en
un preso había un largo trecho que Raúl cruzó en unos segundos.
El 2 de octubre a Manuela la
llamó su marido, también Raúl: “No salgas porque esto está horrible. El
ejército tomó la plaza.” Esa misma noche, su hijo Raúl desapareció y a partir
de ese momento Manuela fue con Raúl padre a ver al procurador, que no los
recibió. Entonces, el matrimonio Álvarez Garín sacó desplegados durante más
de un mes en El Día: “Han pasado cinco días y no sabemos nada de
nuestro hijo Raúl Álvarez Garín.” Manuela recogía todos los rumores: que a
los muchachos los han visto en Santa Marta Acatitla, que están en el Campo
Militar No. 1, que se los han llevado fuera de la ciudad, que a X lo
mataron, que Z pudo huir, que los padres de Y se
encerraron en su terror y no le abren a nadie.
Cuando Manuela por fin logró verlo
en su celda en Lecumberri, no hubo lágrimas ni lamentaciones. Raúl, muy
serio, la saludó con una frase que cuarenta años después no olvida: “Mamá,
hay muchos muchachos que no tienen quién los defienda, hay que buscarles un
abogado.” También le advirtió: “Mamá, por favor, no vayas a traer nada que
esté prohibido para no tener que pedirles nunca nada a estos carceleros.” Su
insistencia rayaba en la angustia: “Nunca les vayas a pedir nada a ellos ni a
los del gobierno.” Raúl Álvarez aprendió de Manuela que “si uno está haciendo
lo que le dicta su conciencia ¿por qué tienes que agachar la cabeza delante
de un tipo que se porta de una manera injusta y canalla?”
“Tráeme una cazuela grande para
cocinar para varios”, fue lo único que Raúl sí pidió, y Manuela tuvo que
sacar el permiso en la dirección del Penal y le dijo al militar que lo
autorizó: “A usted le consta que la cárcel de estos muchachos es una
injusticia.”
En el ʼ68 los muchachos creían
en sus líderes, se identificaban con ellos. Todos eran compañeros, camaradas,
pero Raúl era su líder. “Hay que saber ser líder, usar ese poder como
herramienta, no como arma”, dice Manuelita.
La lucha de los jóvenes no fue
improvisada, no nació de un día para otro, explica la Chata Campa:
“Cuando llegó el ʼ68, veníamos de un movimiento estudiantil triunfante, cada
vez mejor organizado, cada vez más fuerte. Se logró una capacidad de lucha
que, hoy en día, la gente mayor, digamos los viejos o los no tan jóvenes,
califican de excepcional.”
Ahora muchos dicen que
anduvieron en el ʼ68 y lo repiten como si esa fuera su tarjeta de identidad.
Muchos también aclaran: “A mí me pasó algo mucho peor de lo que usted cuenta
en su libro. ¿Por qué no me entrevistó?”
Entrevistar a los jóvenes que
estaban en libertad resultó difícil. “Yo le cuento pero no vaya a poner mi
nombre.” Nadie quería hablar. Tenían miedo de regresar al Campo Militar No.
1, miedo a la persecución, miedo al ejército y a la policía, miedo a volver a
vivir la noche de Tlatelolco.
El 2 de octubre –continúa la
Chata– no fue un día, una noche, unas horas. El 2 de octubre se
extendió más allá de lo imaginable. Los presos políticos lo saben muy bien,
su sed de justicia los llevó a permanecer varios años en la cárcel, después
en el exilio, algunos prefirieron morir como Leobardo el Cuec,
quien se suicidó al salir de Lecumberri.
Sin duda alguna, fue una lucha con un costo
altísimo. Quienes murieron esa noche jamás regresarán y tenemos una deuda muy
grande con ellos porque los de esa generación tienen su palomita. Se
iniciaron en la discusión política nacional con una inmensa desventaja y a la
larga resultaron vencedores. El 2 de octubre y las marchas, hace cuarenta y
tres años, sirven para darle calor a todas las luchas actuales, las que nadie
pela.
María Fernanda Campa es la
primera doctora en geología de la UNAM. No lo presume. Su trayectoria
envidiable está a la luz de todos. Tampoco presume su capacidad de lucha, su
formación política, su denuncia de la corrupción de Pemex, año tras año, el
horror que le produce la forma en que se ha explotado nuestro patrimonio.
Ningún dirigente de Pemex se salva, nuestro petróleo ha sido el botín de
políticos que han traicionado a México. La Chata, ingeniera, sabe
más que muchos teóricos pero jamás habla en forma altanera o despectiva.
Manuela Álvarez Garín está orgullosa de haber sido su suegra, aunque la
palabra suegra difícilmente puede aplicársele a ella porque es más cálida que
un rayo de sol a mediodía. Manuela considera a la Chata una
hija esclarecida y patriota por más que la palabra “patriota” pueda haberse
desgastado, pero en estas dos mujeres decir patriota es tomar a México en
brazos y acunarlo como a un hijo.
Personalmente, no tenía (ni
tengo) ninguna formación política. Si acaso, diez años antes del ʼ68 visité
en Lecumberri a los ferrocarrileros presos: el carpintero Alberto Lumbreras,
Dionisio Encinas, Demetrio Vallejo, siempre en una celda de castigo, Miguel
Arroche Parra, Filomeno Mata ya muy grande y un primo de Esther Zuno de
Echeverría, cuyo esposo sería presidente de la República. El grabador Alberto
Beltrán me hizo conocer el México de las barriadas, los comedores populares
en los que la atracción es la sopa de médula y el vals “Sobre las olas” del
cilindrero de la esquina. Entrar al otro México fue un aprendizaje lento y
profundo; descubrí otras formas vitales, “otro modo de ser humano y libre”,
como diría Rosario Castellanos; acorté distancias y supe cuántas sorpresas se
dan en la relación con seres humanos inesperados. Espero no haberles fallado
aunque sé que muchas veces me he fallado a mí misma.

Manuela Álvarez Garín es una
mujer bella y fuerte que a sus noventa y ocho sonríe con facilidad. “¿Estás
bien?” “¿Tienes para tu transporte?” (Abre su bolsa). “¿Cómo te viniste?” La
Madre-Coraje de Brecht se queda corta. “Cuídate mucho.” Se da cuenta de que
yo soy de las incautas que creen que todo el mundo es bueno, todos lo quieren
a uno, todo es fácil y todo va a salir bien. Mientras que en la cárcel los
presos políticos cargan el día, yo lo atravieso. ¿Ya se hizo de noche? Ni
cuenta me di; Manuela, sí. Tampoco sabía yo del egoísmo y la indiferencia de
las “autoridades”, el “Señor Misterio” como llaman los presos más pobres al
Ministerio Público, ni imaginaba el peligro o el miedo. Manuela sí, porque
Manuela viene de regreso de todos los peligros al igual que la Chata,
su nuera, cuyo padre, Valentín Campa, pasó más tiempo en la cárcel que en
libertad, igual que José Revueltas.
Cuando Raúl salió exilado a
Perú después de dos años y ocho meses de cárcel, el juez le dijo a Manuela:
–La felicito señora porque su
hijo es una persona íntegra, correcta.
–Sí, porque su lucha es justa y
no tenemos por qué agachar la cabeza. ¿Qué será de nosotros los mexicanos que
tenemos esa vieja costumbre de agacharnos? ¿Por qué ante una injusticia
preferimos callarnos? He visto a tantos alejarse del lugar de un accidente,
que un día le pregunté a una señora y me respondió: ¿Qué no sabe que a usted
pueden culparla? ¿Por qué pedirle uno perdón a una gente que te está tratando
injustamente? –inquiría Manuela encendida por la indignación.
III
A pesar del peligro, los
estudiantes de 1968 decidieron alzar la voz. Monsiváis señala que en ese año
comenzó la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
“Durante años no nos
permitieron movilizarnos al Zócalo. Era un ambiente de represión canija, incluso
había más y más presos y luego pasamos a la guerra sucia con
los desaparecidos y con las guerrillas de los muchachos desesperados. Fueron
años difíciles en los que empezamos en condiciones muy desfavorables a luchar
por la verdad y la justicia de lo que había sucedido el 2 de octubre”,
recuerda la Chata.
La Chata también recuerda que el
Palacio Negro de Lecumberri no se parecía en nada a Santa Marta Acatitla,
copiada de las cárceles estadunidenses en las que esperaron su libertad
Valentín Campa y Demetrio Vallejo. En Lecumberri cada Crujía tenía un mayor,
un preso con autoridad (Álvaro Mutis, por ejemplo, fue mayor), e incluso en
la cárcel los jóvenes hicieron valer sus derechos. “Somos presos políticos,
no delincuentes.” Durante dos años y ocho meses no dejaron de luchar por
mejorar las condiciones de vida de los presos y por responder a sus
necesidades.
Dos churreros cayeron en
Lecumberri, porque el 2 de octubre a las 5 de la tarde, al ver a una multitud
frente al edificio Chihuahua, pensaron que podrían vender todos sus churros.
Una vez encerrados, como no sabían leer y escribir, firmaron con una X cuanto
papel les pusieron en frente. Los estudiantes preguntaban: “¿Y tú, por qué
estás aquí?” Así sacaron en libertad a varios inocentes.
Lecumberri resguarda sus
consignas, los “carcelazos” que seguramente experimentaron, su espíritu
libertario, su capacidad de combate que afloró hasta el último día de su
injusta condena.
De la masacre del 2 de octubre
queda un recuerdo amargo. ¡Qué poca cosa, qué inferior se habrá sentido el
presidente de México ante la voz de los estudiantes para acallarla con las
armas! Los jóvenes no tenían más armas que su juventud. (Revueltas siempre
fue joven.) Sólo a balazos aniquiló Díaz Ordaz las peticiones que no podía
atender. ¡Cómo habrán herido las consignas del CNH al gobierno que
les respondió con ráfagas de plomo!
Castigaron a los muchachos,
pero ¿quién castigó a Díaz Ordaz? Raúl Álvarez Garín y su inseparable Félix
Lucio Hernández Gamundi, Daniel Molina y muchos otros, Javier el
Güero, lo enjuiciaron y consiguieron que a Luis Echeverría, entonces
secretario de Gobernación, le dieran su casa como cárcel. Al arresto
domiciliario en San Jerónimo acudieron Rosario Ibarra de Piedra y Jesusa
Rodríguez, que aventaron cubetazos de pintura roja en contra de su puerta de
madera. Seguramente muchas madres, como Manuela, están más tranquilas porque
la masacre no es una hoja arrancada de la historia del país: “Lo que va a
quedarse para siempre en la historia es que el 2 de octubre fue un genocidio.
Si Luis Echeverría cometió un genocidio, debe responder por ese genocidio; lo
mismo que los demás”, dice Manuela con esa seguridad que la agiganta y la
hace admirable.
La Chata recuerda que antes del 2
de octubre los estudiantes vivían embriagados por el gusto de hacerse ver y
escuchar: “Se confiscaron todos los camiones del Politécnico. Entraban miles
de pesos en los botes de Mobil Oil en los que recogíamos el dinero que nos
daban en la calle. Además de la boteada, estábamos organizados y muchos
hacíamos happenings en las esquinas de la calle, en los
mercados. Repartíamos volantes que imprimíamos toda la noche en Ciudad
Universitaria o en el Poli, nos reuníamos durante horas a concertar las
próximas acciones decididas por el Consejo Nacional de Huelga.”
Ciudad de México, que siempre
tiene olvidados a sus jóvenes y los llama haraganes, buenos para nada,
revoltosos, mitoteros, fue tomada por los estudiantes. “Tomar la calle”, ¡qué
grito de alegría! Los poderosos ignoraron su capacidad de convocatoria. Los
muchachos pedían que las autoridades del país escucharan sus peticiones y
entablaran un diálogo, querían “hacer patria”.
1968 es significativo porque en
el mundo entero hubo manifestaciones a favor de la defensa de los derechos
humanos, en contra de la opresión, y en Francia, en Japón, en Checoslovaquia,
los jóvenes se levantaron para decir que no aceptaban el mundo que les habían
heredado sus padres y que no seguirían las reglas del pasado, no irían a
Vietnam, exigían paz y amor, flores amarillas y cabellos largos, la “V” de la
victoria y las canciones de Joan Baez en contra de la condena de Sacco y
Vanzetti. Para los estudiantes mexicanos, el ’68 fue mucho más lejos que
cualquier consigna. Quienes estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas
recuerdan el 2 de octubre como un parteaguas. “Esto lo veíamos en la
televisión, jamás creímos que nos sucedería a nosotros.” Nunca imaginaron que
sus compañeros morirían en la Plaza de las Tres Culturas ni que el Ejército
Mexicano los vejaría, los desnudaría, les cortaría el pelo a bayonetazos.
Para desgracia del país, las
autoridades son expertas en esconder la verdad, en cambiar las cifras a su
favor, hacer trampa, mentir, y nunca sabremos cuántos murieron. Algunos
jóvenes quisieron ponerse en los zapatos de los soldados y alegar que ellos
sólo obedecían órdenes, para eso los entrenan, pero ¿quién se puso en los
zapatos de los muertos? ¿Quiénes eran los dueños de los zapatos que quedaron
tirados en la plaza, los de mujer, los de hombre, los de niño? ¿Quién podría
tomar el lugar de los familiares angustiados por saber de sus hijos, esposos,
hermanos? Le arrebataron la vida a muchos. “Los jóvenes pagaron con sangre su
sed de justicia, pero ¿por qué tiene que ser tan cara si protestar y
denunciar es un derecho de toda la humanidad?”, alega Manuela Garín.
El 2 de octubre hubo muerte,
miedo, injusticia, pero también conciencia y lealtad. A pesar del peligro,
los habitantes del edificio Chihuahua en Tlatelolco se solidarizaron con los
muchachos y los escondieron o los sacaron de sus departamentos al amanecer
después de haberlos cuidado toda la noche.
¿Dónde quedó la paloma de la
paz? La imagen de México ensangrentada llegó hasta Nueva Delhi y allá la vio
Octavio Paz, quien escribió mientras renunciaba a ser nuestro embajador:
Ante la indignación del mundo entero, los jóvenes
fueron asesinados. En muchos países del mundo hubo movimientos estudiantiles,
el único que terminó con una masacre fue el mexicano.
¿Cómo podía ser moderno y justo
y ejemplar el país (que GDO quería presentar al extranjero el 12 de
octubre, día de la inauguración de las Olimpiadas) si acribilló a sus
estudiantes?
IV
Cuarenta y cuatro años más
tarde, el 11 de Mayo de 2012 surgió un movimiento que tomó por sorpresa a
nuestro país con su espontaneidad y su frescura: #YoSoy132, y Ciudad de México
sacudió sus telarañas y su desesperación y todos respiramos mejor. Nació “una
pequeña República estudiantil”, como lo dice Carlos Acuña.
Durante esos cuarenta y cuatro
años, ¿qué había pasado en el país? Después de Gustavo Díaz Ordaz, Luis
Echeverría impuso a López Portillo; éste impuso a De la Madrid, quien a su
vez impuso a Salinas de Gortari por encima del verdadero ganador, Cuáuhtemoc
Cárdenas. Seis años más tarde, su candidato, Luis Donaldo Colosio, fue
asesinado en Tijuana, el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, y
este crimen propició el asenso al poder de Ernesto Zedillo, quien a su vez le
entregó la banda presidencial a Vicente Fox, del PAN (partido de
oposición), que defraudó a los mexicanos como habría de hacerlo su sucesor,
Felipe Calderón. (Una joven estudiante del #YoSoy132 refutó a la candidata
delPAN, Josefina Vázquez Mota, y le dijo que cuando ella hablaba de
estabilidad económica tenía que recordar que “vivimos en un país con 52
millones de pobres y 7 millones de nuevos pobres en este sexenio: 11 millones
en pobreza extrema”.)
Durante estos cuarenta y cuatro
años surgió una ciudadanía nueva, alerta, crítica y desencantada, cuyo punto
de referencia era la masacre del 2 de octubre de 1968. Varios jóvenes se
convirtieron en guerrilleros, varios maestros rurales inconformes canjearon
la pluma por el fusil y se refugiaron con sus seguidores en la sierra de
Guerrero. (Habría que recordar la mejor novela de Carlos Montemayor, Guerra
en el paraíso.) El gobierno persiguió a los contestatarios y conocieron
la tortura. A doña Rosario Ibarra de Piedra le “desaparecieron” a su hijo
Jesús e inició el movimiento Eureka con otras madres que gritaban: “Vivos se
los llevaron, vivos los queremos.” Los desaparecidos mexicanos eran aún más
invisibles que los argentinos, porque México había sido el refugio de todos
los perseguidos políticos de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Guatemala;
¿cómo podía entonces encerrar a sus opositores? El gobierno negaba que hubiera
tortura, “separos” y cárceles clandestinas.
La censura acalló no sólo la
masacre del 2 de octubre, sino la responsabilidad de ingenieros y arquitectos
cuyos edificios gubernamentales, hospitales y maternidades fueron los
primeros en desmoronarse a la hora del terremoto de 1985, así como el
estallido de gas de San Juanico que provocó la muerte de seiscientas personas
y hospitalizó a más de 2 mil 500 entre niños, mujeres y ancianos. Las
denuncias se silenciaron con la advertencia de la vuelta a la normalidad:
“Está usted denigrando la imagen de México”, fue la forma de silenciar
cualquier protesta, cualquier aclaración.
Sólo hasta el advenimiento de
Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno comenzó a hablarse en público del 2
de octubre de 1968, porque el regente mandó izar la bandera del Zócalo a
media asta. Antes, en la Secretaría de Educación Pública, a Mariana Yampolsky,
directora de Publicaciones, le llamaron la atención porque hicimos juntas un
libro en el que aparecía el asesinato de los estudiantes el 2 de octubre en
la Plaza de las Tres Culturas.
El 1 de enero de 1994 se
levantaron en armas los nuevos zapatistas al lado de su portavoz, el subcomandante
Marcos, quien desde el fondo de la selva chiapaneca escribió uno de los
textos más bellos que puedan leerse en México: “De qué nos van a perdonar.”
La guerra contra el tráfico de
drogas puede resumirse en los encabezados de los periódicos: “Cadáver colgado
de un puente en Monterrey”, “Adolescente muere por tiroteo en Iztapalapa”,
“Tiran en carretera restos humanos dentro de bolsas”, “72 indocumentados
muertos en Tamaulipas”, “las decapitaciones se dispararon a partir de 2006
por la guerra entre cárteles”; “Tres cuerpos arrojados a una barranca”, “La
guerra contra el narcotráfico ya llega a 831 municipios”, “Ejecutado delante
de sus hijos”, “Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo”, “Veinte
balaceras en Nuevo León y Tamaulipas”, “Enfrentamientos en Saltillo dejan un
saldo de 4 muertos”, “Narcomantas aparecen en hora pico en Nuevo León”, “La
guerra contra el narcotráfico suma 60 mil 420 muertos”; cadáveres mutilados,
la cabeza cubierta por una bolsa de plástico, la boca tapada con cinta
adhesiva, tiros en la nuca, tiros en las sienes, descabezados, ultrajados;
María de la Luz Dávila, la madre de los dos estudiantes de dieciséis y
diecisiete años asesinados en Juárez que se levantó a decirle a Calderón que
no era bienvenido en Chihuahua el 12 de febrero de 2010; Marisela Escobedo,
otra madre asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, el 17 de
diciembre de 2010, cuando pedía la condena del asesino de su hija, ese es el
saldo de la guerra de Calderón en contra del narcotráfico.
Según la revista Time,
los cárteles se llevan de 30 a 40 billones de dólares al mes. También de los
depósitos de Pemex, los cárteles han desviado a su favor más de un billón de
dólares. Y no se diga nada de los dólares de los migrantes secuestrados.
“Nadie puede competir contra el
dinero”.
Cuando ya llevábamos en el país
más de 60 mil muertos por esta guerra y más de 80 periodistas asesinados en
una década (México, el país más peligroso para ejercer el periodismo, según
Human Rights Watch y Amnisty International), cuando más de cuatrocientas
mujeres habían sido asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, surgió el
movimiento #YoSoy132, que cambió las reglas del juego. Levantó su voz en
contra de un régimen de mentira y traición, y sus porras limpiaron la
atmósfera cargada de sangre. Gracias a ellos, México volvió a recuperar una
facultad que ha hecho una falta enorme: la indignación.
Ya en 2006, el candidato de la
izquierda Andrés Manuel López Obrador quedó a un 0.56% de ganar las
elecciones, y muchos vivieron en el Zócalo durante cincuenta días en tiendas
de campaña; Jesusa Rodríguez, la notable actriz y animadora del plantón, nos
hizo leer a Thoreau, quien lanzó a la vida pública la orden de desobediencia
civil, así como Jesusa habría de lanzar la de la Resistencia Creativa.
Conocía yo Walden, la vida en los bosques pero no La
desobediencia civil, un texto esencial para la resistencia pacífica de
movimientos como #YoSoy132, que se inició con el rechazo al candidato
del PRI, Enrique Peña Nieto, quien pretendió imponer sus guaruras y su
modo de hacer política en la Universidad Iberoamericana, una universidad de
niños “hijos de papá” y “niñas bien” privilegiados.
El pago a Televisa de 346.3
millones de pesos para fabricar su imagen, como le consta a The
Guardian,precedió la visita de Peña Nieto a la Ibero, pero lo que más
llamó la atención pública es que los estudiantes le reclamaran al candidato
del PRI lo sucedido en mayo de 2006 a los vendedores de flores en
Atenco, estado de México, que protestaban con machetes, palos y piedras
contra la toma de un terreno en que se construiría un nuevo aeropuerto. Ese
día la policía violó a veintiséis mujeres, entre otras a unas reporteras
españolas que declararon que en ningún país podría darse un trato tan cruel y
degradante como se les dio a los habitantes de Atenco al detenerlos en forma
vil y arbitraria, y allanar sus moradas pisoteando los derechos de niños y
ancianos.
Un poco antes de morir Carlos
Fuentes declaró: “No quiero ni pensar en lo que puede pasarle al país si gana
Peña Nieto”, cuando el candidato priísta no pudo dar ni tres títulos de
libros leídos a lo largo de su vida en la Feria del Libro de Guadalajara
2011. Tampoco logró responderle a El País cuánto costaba el
kilo de tortilla, cuánto un boleto del Metro y cuál era el salario mínimo en
México.
El boleto del Metro cuesta 3
pesos; el kilo de tortilla 12 pesos, el salario mínimo es de 59 pesos
diarios. Esos datos me los dio Andrés Manuel López Obrador, que sí sabe.
“Gallito mata copete”,
“Presidente, presidente!” “¡Yo amo a México y no quiero al copetón, yo lo que
quiero es a López Obrador!” “Peña entiende, el pueblo no te quiere.” “Si hay
imposición, habrá revolución.” “¡Fuera el IFE!” “No estás solo, no estás
solo”, son las consignas que ahora se escuchan en las marchas de apoyo al
gallo de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Resultan gigantescas al
lado de las del ’68, y se multiplican en todo el país. Asistimos maravillados
a las marchas que hoy como ayer terminan en el Zócalo y comprobamos que los
jóvenes son muy superiores a sus gobernantes.
“¡Sí se puede! ¡Sí se puede¡
¡Sí se puede!” Sí, pero ¿cuándo? Tengo ochenta años y desde 1968 nunca ha
ganado mi candidato.
Hoy los integrantes de
#YoSoy132 tienen más poder de convocatoria que los muchachos del ’68. A
través de las redes sociales que jamás tuvieron en 1968, los estudiantes hoy
llegan hasta Estados Unidos y Europa, a diferencia de los chavos del ’68 que
imprimían volantes en un mimeógrafo que podía escucharse toda la noche en un
pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria. Los del
’68 tenían una ventaja: no vivían acosados por la guerra del narcotráfico, no
corrían el riesgo de que los cazaran como conejos a media calle, como ahora
sucede en toda la República; los padres de familia no imaginaban que de la
noche a la mañana los convertirían en víctimas, como en el caso del poeta
Javier Sicilia y tantos otros.
“¡El PRI es el gran
obstáculo para la democracia!” “El PRI saca ventaja de la pobreza y
la ignorancia de la gente y compra votos!” “A través de las dos cadenas de
televisión, el PRI compró el voto de millones.” “¿Quién le puede
creer ahora a Televisa y a TV Azteca?” En este 2012 regresa
el PRI, pero el PAN le hizo en doce años el mismo daño al país
(o peor) que el PRI en setenta.
Ojalá y a nadie se nos olvide
que la lucha es una fiesta y que el futuro es joven, como diría mi admirado
Hermann Bellinghausen…
|










No comments:
Post a Comment